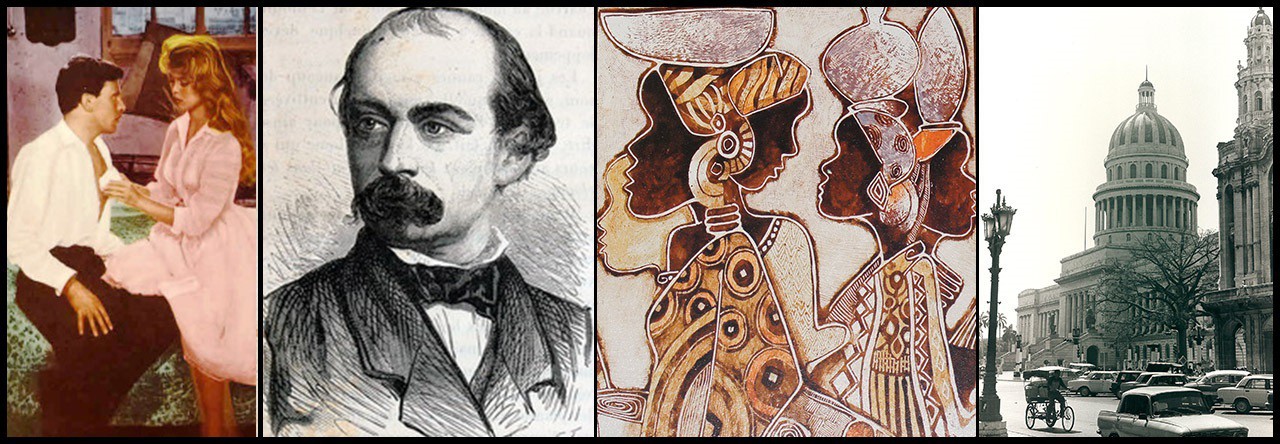“La primera y más respetable
de las artes es la agricultura.”
Jean Jacques Rousseau
Por Ricardo Labrada
El artículo está basado en un razonamiento personal a partir de experiencias propias en la conducción de las llamadas Escuelas de Campo para Agricultores (ECA). Las referencias son solo para el caso del manejo de malezas, área de especialidad del autor.
Hace más de 30 años oí hablar por primera vez de las ECA y de sus ventajas para reducir el consumo de plaguicidas y a la vez utilizar mejor los enemigos naturales de plagas existentes. Era una forma de hacer extensión agrícola, pero diferente a las formas utilizadas en el pasado, ya que se basaba en la educación informal de los agricultores mediante prácticas y descubrimientos de nuevos elementos, lo que posibilitan mejorar los métodos de control de los organismos nocivos.
La ECA no tiene un aula como tal, ya que todo el trabajo se realiza por los grupos de agricultores directamente en el campo bajo la guía de un capacitador, el que no debe entenderse como un maestro, ya que su misión es guiar a los agricultores de manera que puedan conocer, profundizar y a la vez elaborar sus propuestas de mejoras de las estrategias de control.
Para el Manejo Integrado de Plagas (MIP) este procedimiento de capacitación resultó muy ventajoso. Un proyecto regional desarrollado en arroz en el Sudeste asiático a partir de finales de la década de los 80 obtuvo logros importantes, sobre todo en la reducción del uso de plaguicidas químicos, lo que se tradujo en una mejora del ecosistema en general, además de menos problemas de toxicidad humana de los químicos en uso.
Para que la ECA sea eficiente se necesita de un buen capacitador, el que debe preparar su programa con antelación, siempre tomando en cuenta las condiciones del lugar, los hábitos de los agricultores, su conocimiento de las plagas existentes y cultivos afectados.
El autor recuerda algunos ejemplos de ECA modestamente organizadas en el marco de proyectos supervisados por el autor, donde la primera conclusión es la importancia de que los agricultores conozcan la plaga objeto de control, lo que implica adentrarse en su biología y comportamiento.
La agricultura no puede ser de llegar y recetar tal o más cual remedio directamente sin tener en cuenta las condiciones del lugar y sin saber a ciencia cierta cuál es el comportamiento de la plaga. Un ejemplo práctico es el caso de las plantas parásitas, muy abundantes las del género Striga en África, usualmente hospedadas por plantas cultivables gramíneas en ambientes semiáridos.
Una extensa mayoría de los agricultores afectados por estas plantas creían que se trataba de una enfermedad de la planta cultivable. Desconocían que la parásita tenía un período de germinación estimulado por los exudados radicales de las mismas plantas cultivables afectadas, no sabían que había una etapa subterránea de desarrollo de la parásita y que una vez emergida sobre la superficie del suelo, ya buena parte del daño estaba hecho.
Cuando el agricultor descubre cómo la parásita crece y se desarrolla, se le explica como sucede ese proceso de germinación. Él comienza a pensar sobre las medidas que se puedan realizar. Antes no le había pasado por su cabeza ese fenómeno, ahora lo había visto y su enfoque comenzaba a cambiar.
Otro ejemplo se dio en una ECA organizada en Matagalpa, Nicaragua, con agricultores de arroz afectados por el llamado arroz maleza, el que se le conoce con distintos nombres en varios países. Nuevamente los agricultores del lugar entendían que eran plantas de arroz cultivable enfermas, o sea que padecían de una enfermedad, lo cual no es real.
El agricultor puede, bajo la guía del capacitador, conocer las diferencias entre el arroz cultivable y el arroz maleza en su comportamiento eco-biológico, como crecen y se desarrollan, ambas son la misma especie, pero una produce arroz para consumir y la otra, la especie degenerada, compite y reduce sustancialmente los rendimientos de su similar cultivable.
Lo importante en este caso es que el agricultor sepa que son dos plantas con distintos patrones de crecimiento, pero también que las fuentes de la infestación están en el banco de semillas en el suelo y en el uso de semillas de arroz contaminadas con semillas de arroz maleza.
De esta manera, el primer punto del programa de capacitación del agricultor debe ser el conocimiento de la plaga, su comportamiento, factores bióticos y abióticos que la favorecen o que le afectan. Todo eso debe ir asociado a las características del cultivo, la variedad cultivada, condiciones de riego y fertilización caso de existir, y otros. Se trata de conocer la causa del problema y así ir al desarrollo de medidas de control.
El segundo paso es ya adentrarse en las medidas potenciales de control. La receta química es muy sencilla en su mensaje: “usa esto a tal dosis y volumen de agua, no lo mezcle con esto o aquello otro”. Así de sencillo, directo y sin muchos más detalles. Sin embargo, la vida demuestra que no siempre es necesario usar químicos para combatir plagas o que su eficiencia se pudiera complementar con otras estrategias. De eso es lo que trata el MIP, la combinación racional de métodos de control de manera de reducir los niveles de la plaga sin afectar al ecosistema.
En una agricultura de cultivos en grandes áreas escapar de la práctica del control químico no es tan fácil, pero no así cuando se trabaja en áreas medianas y pequeñas, que son las que posee el agricultor de modestos recursos.
Para ejemplificar mejor el asunto, veamos que se puede hacer en el caso de las plantas parásitas, las del género Striga. La primera medida a incorporar podría ser la rotación de cultivos, algo no muy factible, ya que la rotación es impulsada por el mercado que pueda existir del cultivo propuesto para rotar. En África, donde estas parásitas abundan, existe un solo período de cultivo, el lluvioso, por lo que el agricultor no se puede dar el lujo de rotar toda el área, lo puede hacer en parte y siempre que el resto que cultive le dé lo suficiente para cubrir los gastos de todo lo que realice, además de obtener ganancias a los efectos familiares.
Cuando se habla de rotación para combatir parásitas, lo primero que el agricultor debe entender es que la germinación de estas plantas se logra bajo el estímulo de exudados radicales de la misma planta cultivable, pero que existen otras plantas capaces de provocar ese mismo efecto sin llegar a ser parasitadas, las que se llaman falsos hospederos.
El agricultor no conoce nada al efecto, por lo que el capacitador debe inducirlo a probar esta variante en una pequeña área. Temporada de cultivo rotada con un falso hospedante significa provocar la germinación de la parásita y su muerte, ya que no encontrará donde fijar su haustorio para su crecimiento y desarrollo. Varios falsos hospederos existen en estos casos. El capacitador, sin imposiciones, debe explicarle y sugerirle al agricultor estas alternativas.
Otra posibilidad es el uso en gramíneas de una dosis ligeramente elevada de nitrógeno en el fertilizante. Se sabe que el nitrógeno inhibe usualmente la germinación de esas parásitas. Este método no puede ser usado en plantas cultivables que son atacadas por las parásitas de los géneros Phelipanche y Orobanche, al poder ser afectadas igualmente por el nitrógeno en una dosis más elevada de lo usual.
Existen variedades de cultivo tolerantes a las parásitas, las que son afectadas levemente. El capacitador puede sugerir la prueba de estas variedades y ver su desarrollo y rendimiento.
Cuando el problema es de malezas, el banco de semillas en suelo cobra extraordinaria importancia. Ese banco se nutre año tras año cuando las parásitas logran florecer y fructificar en los campos de cultivo. Sucede que el agricultor puede haber realizado un buen control de las malezas en las etapas iniciales del cultivo, pero que cohortes de una determinada especie aparecen tardíamente y concluyen su ciclo prácticamente cuando el cultivo está en fase de cosecha. En ese caso la maleza suele desprenden sus semillas al suelo, las que pueden estar listas para germinar nuevamente en una temporada de cultivo próxima. Así el suelo se va alimentando o manteniendo una población de alta de malezas, las que afectan al cultivo a mediano plazo.
El capacitador debe hablar sobre este tema con el agricultor de forma práctica. Basta tomar muestras de suelo y ponerlas dentro de vasijas plásticas o de barro, regarlas, para después ver las malezas emergentes. Para el caso de las parásitas se necesitaría sembrar semillas de la planta cultivable susceptible. Sin exudados, la parásita no sería vista, y la observación duraría más por el hecho de la fase subterránea de desarrollo de la parásita.
Cuando el agricultor logra entender este fenómeno, él se convencerá de la necesidad de arrancar manualmente las plantas parásitas que han logrado desarrollarse hasta la fase de cosecha del cultivo, lo cual se traducirá a largo plazo en una reducción sustancial del banco de semillas.
Como se ve, se han discutido tres estrategias distintas, las que económicamente son factibles, y pueden ser comprobadas y validadas por el agricultor gradualmente.
En conclusiones, son dos pasos, el primero es conocer la plaga objeto de control, mientras que la segunda aborda como se puede reducir la población de la plaga a mediano y largo plazos.
Si se aborda el caso del arroz maleza, estaríamos en igual posición. El agricultor debe conocer las diferencias del arroz maleza con el arroz cultivable, incluso conocer los distintos biotipos de arroz maleza existentes en los campos. También abordar la importancia del banco de semillas para entender que esta plaga hay que controlarla antes de iniciar el cultivo del arroz y luego a lo largo del ciclo de cultivo, sobre todo al momento de la cosecha para evitar la lluvia de semillas del arroz maleza en suelo.
Conocer las fuentes de infestación es esencial. En este caso está el banco de semillas, por lo que eliminar una cohorte inicial antes de la siembra es muy aconsejable. La otra fuente, no menos importante, es el uso de semillas de arroz limpias y sin presencia de semillas de arroz maleza. Hay productores de semillas que venden su producto con una tolerancia x de presencia de semilla del arroz maleza. La experiencia en Matagalpa indica que lo mejor es usar semillas de arroz totalmente limpias.
Todos esos aspectos de esta plaga deben ser tratados por el capacitador para que los agricultores entiendan el problema y ellos mismos hasta decidan cómo abordarlos. Cuando el productor ve que su cosecha aumenta sustancialmente y que la misma es de calidad, él no tendrá reparo en adoptar esas medidas y otras que él mismo puede desarrollar por iniciativa propia o del grupo de agricultores en la ECA.
El capacitador viene a ser el motor de las ideas, su experiencia promueve la curiosidad y la inventiva de los agricultores. Su gestión no es la de un maestro como tal sino de una persona que sugiere ideas sustentadas en hechos experimentados y validados con anterioridad. El asunto es incentivar el intelecto de los agricultores para mejorar las medidas de control y elevar los rendimientos de los cultivos afectados.
Fuentes consultadas
DeLouche J.C. et al. 2007. Weedy rices-origin, biology, ecology and control. FAO Plant Production and Protection No. 188, Rome. 144 p.
FAO. 2008. Progress on farmer training in parasitic weed management. Plant Production and Protection, Rome. Edited R. Labrada, 156 p.
Labrada R. 2002. Travel Report Togo (TCP/TOG/0065). FAO AGP archives. 4 p. Labrada R. 2005. Travel Report Nicaragua (TCP/RLA/2913). FAO AGP archives. 11 p.
8 abril de 2022